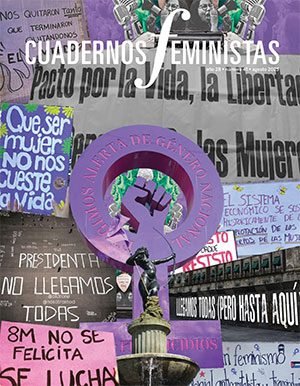- Autora de más de un centenar de artículos y 20 libros, muchos enfocados en el análisis de la situación de salud
- necesidad de incorporar a la actividad cotidiana los aprendizajes derivados de la pandemia de Covid-19
Lisandra Fariñas
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 17 de febrero, 2025.- «La epidemiología es una ciencia peligrosa» fue una sentencia que muy temprano leyó la doctora en Ciencias Médicas y epidemióloga Silvia Martínez Calvo. Ahora ella la reafirma desde la convicción de quien, a los 82 años, ha batallado lo suficiente dentro de esa especialidad.
En su opinión, la vida está ligada a la salud y la epidemiología no existe para impedir que la gente muera, sino para evitar que muera prematuramente. Es una labor en la que muchas veces hay que discrepar de los decisores, asegura. De ahí que sea imprescindible tener mucha convicción «para no frustrarse», advierte.
Mestiza y nacida en Madruga, un poblado a 64 kilómetros de La Habana, esta mujer asegura que cada uno de esos elementos, incluida su localidad natal, con su geografía e historia, han conformado su identidad.
Desde su herencia africana, proveniente de una tatarabuela que llegó a Cuba esclavizada en un barco negrero; hasta la raíz española de las Islas Canarias; el estudio de la carrera de Medicina; el gusto por la rumba, el tambor y el baile; el ejercicio de la medicina en las zonas rurales de la provincia más oriental del país, Guantánamo
, todo ha moldeado quien es ella hoy, dice a SEMlac.
Sobre esos elementos se construyeron las bases que la hicieron optar por la epidemiología, una especialización que mira más allá de la persona enferma y, necesariamente, presta atención al entorno, a las condiciones sociales y otras determinantes de la salud.
«La epidemiología es una ciencia compleja. Siempre estamos haciendo comparaciones: el que lo tiene con el que no lo tiene, el que está bien con el que está mal. Se ha introducido la estadística, la matemática; pero una de las quejas es que se ha matematizado y a veces es tanto el cálculo, que se olvida la significación de las estadísticas, lo importante (…). La determinación social de la salud es algo innato de esta especialidad, no es algo nuevo o recién descubierto», subraya.
Autora de más de un centenar de artículos y 20 libros, muchos enfocados en el análisis de la situación de salud, Martínez Calvo valora el trabajo en equipo, la participación comunitaria y multisectorial como aprendizajes claves en la prevención de la salud.
«Hay que saber trabajar en equipo y sobre todo prepararlo; no se puede tener personas por estar, cada quien tiene que desempeñar una función dentro del proceso», argumenta.
En su opinión, el trabajo educativo hay que hacerlo con toda la población y «los problemas hay que evaluarlos donde las cosas suceden, donde las personas nacen, crecen, trabajan y mueren. Si no es de esa manera, la solución no será efectiva».
La experta insiste en involucrar, además, a todos los sectores (educativo, de saneamiento, de distribución del agua y otros) al momento de atender un problema de salud. «Pero no puede quedarse en una coordinación a nivel ministerial», advierte.
«La intersectorialidad no puede ser desde arriba. En el municipio se tiene que tener esa disponibilidad y capacidad para reunir a otros sectores y resolver los problemas en el lugar donde se dan», reitera.
Políticas públicas y salud, binomio inseparable
La doctora Martínez Calvo asegura que fue una ventaja haber diseñado y ejecutado por muchos años un sistema de salud desde programas de control para resolver problemas específicos, pero indisolublemente relacionados con las políticas públicas.
«Las políticas públicas son lo primero y eso es de Gobierno», afirma mientras comenta que las políticas trazadas para garantizar trabajo a la población, modificar sus condiciones de vida, acceder a la educación o a una lista de productos esenciales en la canasta básica tuvieron un impacto en la salud de la población y su bienestar en general.
Sin embargo, hoy día las políticas públicas no están todas en sintonía con las de salud, conocidas como protectoras de la población y de su bienestar, y donde la epidemiología es la inteligencia, la base, «porque no prescribe, sino que es predictiva y va más adelante que todo lo demás».
Martínez Calvo reconoce que las dificultades económicas y el fallo en las políticas para salir de la crisis tienen incidencia en cuestiones como la carencia de medicamentos para el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, la dieta de las personas y el uso de condones para evitar las infecciones de transmisión sexual, por solo mencionar algunos ejemplos.
La epidemióloga también insiste en la necesidad de incorporar a la actividad cotidiana los aprendizajes derivados de la pandemia de Covid-19, incluida la necesidad de prestar atención a otras áreas del conocimiento con incidencia en la salud. «En este mundo tenemos que practicar la interdisciplinariedad y a veces nos olvidamos de eso», apunta.
En el contexto cubano, la pandemia fue una escuela que alertó sobre muchas deficiencias en la vigilancia epidemiológica, como el control sobre los llamados sitios centinelas, espacios de concentración de personas escogidos para monitorear determinadas variables, pero que en muchos lugares ya no existen, expone la entrevistada como otro ejemplo.
Mujeres y color de piel, una mirada necesaria
Para Martínez Calvo –quien ama la docencia y considera que el aula no es para hablar y reproducir, sino para pensar–, también es necesario que la epidemiología mire hacia diferentes condicionantes, como el sexo, el color de la piel y los determinantes sociales.
Uno de sus estudios en una población de 398 mujeres fallecidas (blancas, negras y mestizas) en 2019, en La Habana Vieja, reveló la elevada tasa de mujeres negras que murieron por las cuatro primeras causas de defunción en el país: enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, e influenza y neumonía.
El problema comienza por cómo viven las mujeres negras en Cuba, sostiene la doctora. Qué pasa con esas personas, cómo viven, qué oportunidades y desventajas tienen, cómo son discriminadas son preguntas que rondan sus inquietudes investigativas desde que se jubiló, confiesa a SEMlac.
Estos elementos muchas veces en Cuba no se toman en cuenta para el estudio de las enfermedades, por el temor a reflejar desigualdades sociales en un país donde se supone que todos somos iguales, aunque en realidad no sea así, considera la entrevistada.
«Genéticamente no hay diferencias, pero ¿por qué se hacen esas diferencias?», remarca la doctora, quien llama a buscar respuestas en el enfoque social de los problemas.
Para ella, evaluar el componente social de condición y calidad de la vida tiene muchas connotaciones y posibilidades de lectura, pero es imprescindible para acercarse a las causas de los fenómenos y seguir la investigación a través de la red de causalidad. «Para ver si, verdaderamente, por tener ese color de piel, esas personas tienen condiciones de vida que las convierten en vulnerables a determinadas dolencias», precisa.
Por ello asegura que «es una deuda que no siempre se desagreguen las estadísticas ligadas al color de la piel».
La doctora Martínez Calvo espera que un día la epidemiología cubana sea verdaderamente una ciencia sociomédica, que no olvide las esencias sociales, pues trabaja con seres humanos en diferentes contextos. «Creo que la epidemiología tiene que ampliar el espectro», sostiene.
Igualmente, sueña con una Cuba donde tenga cabida lo diferente y se acepte que somos de diversos pensares; donde exista la posibilidad de escuchar a todas las personas, de dialogar y no creer que todo el mundo piensa igual. «Eso ha faltado, entender las diferencias».
Convencida de que el desarrollo proviene de las contradicciones, aboga por un país donde las contradicciones fuera aceptadas y eso contribuyera a impulsar el movimiento, la búsqueda de nuevos caminos.
«Una Cuba armónica, donde todos tengamos el derecho de emitir nuestros juicios, sin ofensas; pero ser escuchados», concluye.
Puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.
SEM-SEMlac/lf


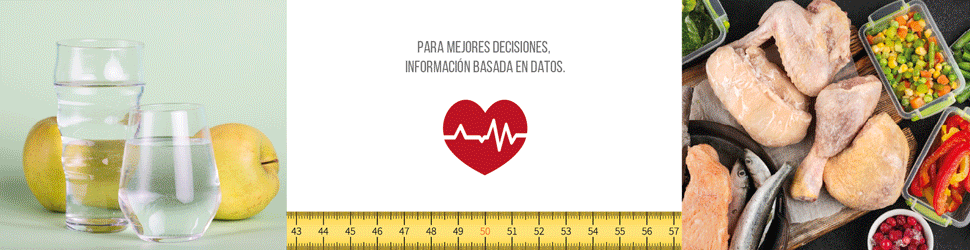
 https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión:
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: