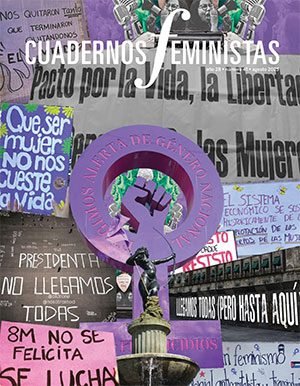XVI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2025, realizado en La Habana del 26 al 28 de marzo.
Dixie Edith
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 2 de abril, 2025.- Disponer de un registro informático accesible y actualizado sobre violencia de género, en particular de las muertes de mujeres y niñas por ese motivo, es esencial para avanzar en la reparación de las víctimas y la transparencia de la información, coincidieron participantes del XVI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2025, realizado en La Habana del 26 al 28 de marzo.
¿Qué elementos son importantes para identificar la violencia de género desde la investigación de los procesos penales?, se preguntó Ana Hernández Mur, fiscal jefa de la Dirección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República de Cuba, al presentar resultados preliminares de una herramienta para el conteo de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género.
Ese registro informático interoperable busca articular registros administrativos policiales y de la fiscalía, pero también de procesos judiciales, hechos sancionados y del sistema penitenciario, a partir del estudio de experiencias internacionales y regionales, explicó Hernández Mur.
Esos datos se recogen hoy sobre plataformas informáticas propias y se está «trabajando en una herramienta que permite interoperar estas plataformas, con lo cual vamos a obtener información integrada, incluso a nivel de consejo popular», detalló.
La interoperabilidad es clave para obtener información de forma inmediata. Por ejemplo, las denuncias previas registradas en la fiscalía deben poderse vincular automáticamente con investigaciones policiales, para detectar patrones recurrentes, explicó la fiscal.
Uno de los desafíos principales es ampliar el conteo más allá de los casos juzgados, que son lo que hoy se visibilizan en el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género «O sea, poder incluir aquellos que nunca llegan a los tribunales porque el agresor se suicida u otra razón, ampliando así el análisis más allá de las sentencias judiciales», reflexionó Hernández Mur.
Otro elemento importante es definir «marcadores o elementos indicativos de esas violencias que permitan aportar la mayor información posible», agregó. En ese camino, el registro sistematizará más de 270 variables que incluyen el momento y lugar del hecho, las características de víctimas y victimarios según territorio, edad, color de la piel, identidad de género y orientación sexual.
Pero también patrones conductuales de los agresores, como el historial previo de denuncias o la repetición de conductas violentas, además de elementos del contexto socioeconómico como el porcentaje de víctimas que tienen trabajos no remunerados, por solo citar un ejemplo.
Esta información puede ayudar a identificar grupos y territorios de riesgo «para georreferenciar intervenciones preventivas», insistió Hernández Mur.
Según la experta, la herramienta tiene que servir para medir la eficacia de la labor interna de la fiscalía, pero también proporcionar información a decisores y otros espacios desde donde se coordina la prevención y enfrentamiento de la violencia de género.
«Esto implica para nosotros una transformación del pensamiento, a la vez que de la investigación. La falta de preparación en perspectiva de género entre jueces, fiscales y policías -reconocida también como una realidad regional- puede obstaculizar la utilización efectiva de los datos», reconoció.
Los datos resultantes enriquecerán la información disponible en el observatorio cubano, pero también serán incluidos en el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, «con nuestras propias características, pues cada país tiene una cantidad de variables determinadas de acuerdo con sus sistemas de captación de datos», explicó.
«La violencia siempre escala, si no se atienden a tiempo todos los elementos, todos los síntomas, todas las manifestaciones, evidentemente el resultado final será mucho más grave», insistió Hernández Mur.
Protocolo de actuación en curso
Junto a los avances del registro interoperable, el evento científico también puso bajo la lupa el Protocolo de prevención y atención de la violencia de la Fiscalía General de la República, contenido en la de la Resolución 35, de 2022.
Esta ruta de trabajo aplica a todas las estructuras hasta nivel municipal e integra seis procedimientos, incluyendo el control de legalidad en centros penitenciarios y el seguimiento de procesos penales.
Para la fiscal Lay Trujillo González, jefa de la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de ese órgano, el protocolo prioriza procesos clave como la «atención a personas en situación de vulnerabilidad» y la «calidad en la tramitación legal», siempre alineados con la misión constitucional de proteger derechos, abundó durante el panel «La prevención y el enfrentamiento a la violencia de género».
Para la también fiscal Barbarita Pacheco Fonte, jefa de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, aunque el protocolo es un avance significativo, persisten brechas que van desde la necesidad de detección de las violencias no físicas hasta la urgencia de una mayor integración con otras instituciones.
«El objetivo final es evitar que los casos de violencia escalen a más muertes de mujeres», valoró y relacionó su implementación con las herramientas que puede proporcionar el registro interoperable en construcción.
En síntesis, el protocolo se sustenta en «atención integral a víctimas, coordinación interinstitucional y flexibilidad procesal», pero su éxito depende de superar desafíos estructurales: capacitación especializada, deconstrucción de estereotipos y articulación entre actores sociales y estatales..
Estamos ante un «reto cultural», aseveró Alina Montesino Li, vicefiscal general de la República. «La formación continua es vital para romper sesgos y garantizar una actuación eficaz, humana y libre de prejuicios»


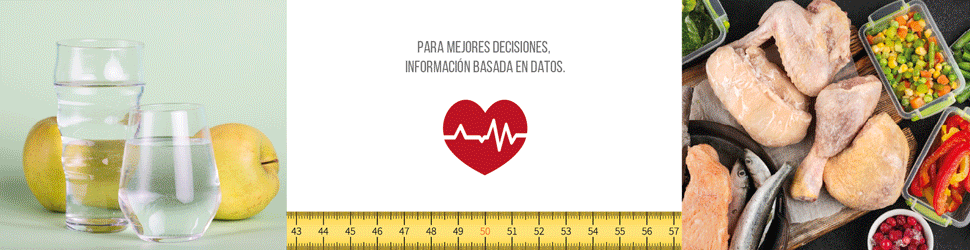
 https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión:
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: