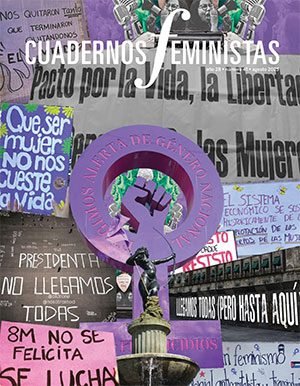Dulce Ma. Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 9 de julio, 2025.-En México, hablar de movilidad social es como mirar una escalera que no siempre tiene peldaños visibles o, peor aún, que cambia su inclinación según quién intente subirla. No es lo mismo nacer en una familia con recursos, con padres universitarios y acceso a internet desde la más tierna infancia, que hacerlo en una comunidad rural del sur del país, donde el camino a la escuela no está siquiera empedrado. La desigualdad de oportunidades no es un concepto abstracto: se vive en el cuerpo, en el género, en el aula o en su ausencia, en el refrigerador vacío, en los silencios de una casa donde nunca se escuchó hablar de universidad o donde nunca hubo un libro.
La reciente publicación del Informe de Movilidad Social en México 2025, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), pone sobre la mesa una radiografía dolorosamente precisa de esta realidad. Y lo hace justo cuando el Estado ha desmantelado su propia capacidad institucional para producir este tipo de información: con la desaparición del Coneval, que medía pobreza con rigor técnico y enfoque multidimensional, y con un Inegi cada vez más presionado para hacer todo con menos recursos. En este panorama, lo que hace el CEEY es más que una contribución académica: es un servicio público esencial.
El estudio parte de una premisa muy sencilla: comparar las condiciones en las que crecen las personas (nivel educativo de los padres, ingreso familiar cuando el/la entrevistada tenía 14 años, lugar donde se nació) con las condiciones en las que viven hoy, esas personas, como adultas. ¿Pudieron estudiar más que sus padres? ¿Pertenecen a un quintil de ingreso más alto o se quedaron estancados, o incluso retrocedieron? Con esos datos, se mide la movilidad social, tanto ascendente como descendente.
Y los hallazgos son contundentes: nacer mujer, indígena, de piel oscura, en una zona rural del sur del país, es prácticamente una condena. No lo olvidemos: es tener todo en contra. Las brechas se refuerzan y se acumulan. El lugar de nacimiento sigue marcando la diferencia, y no por cuestiones geográficas, sino por lo que implica vivir en una región donde el Estado está ausente o llega fragmentado.
A nivel nacional, el 73% de quienes nacen en el 20% más pobre de los hogares se quedan ahí. La movilidad es mínima, y la desigualdad de oportunidades es estructural. Pero cuando se observa el desglose por región, la situación es aún más grave: en el sur del país, ese porcentaje de personas atrapadas en la pobreza supera el 64% de la población total, y eso que el dato incluye a los tres estados peninsulares —Yucatán, Campeche y Quintana Roo— que presentan condiciones socioeconómicas mucho más favorables que Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Tabasco. Si se excluyeran los datos peninsulares, la fotografía sería mucho más cruda.
No es solo el ingreso: también importa —y mucho— el nivel educativo de los padres. En México, las probabilidades de que un hijo de padres sin primaria completa llegue a la universidad son casi nulas. En cambio, quienes nacen en hogares con estudios profesionales tienen hasta siete veces más posibilidades de alcanzar el mismo nivel. No importa cuánto te esfuerces: si el punto de partida está tan atrás, el juego está desbalanceado desde el principio.
Aquí surge la gran pregunta: ¿quién hace qué? Porque lo cierto es que yo no elijo dónde nazco. No escojo a mis padres, ni decido si estudiaron o no. Ni siquiera —en muchos casos— tengo la posibilidad de elegir a qué escuela voy. Lo que sí puedo decidir, cuando llegue el momento, es si quiero seguir estudiando, si quiero entrar a la universidad, si tengo el deseo de construir una vida distinta. Pero incluso esas decisiones están condicionadas: si no tengo recursos, si en casa me necesitan para trabajar, si soy mujer y me repiten que “para qué estudias tanto, si de todos modos te vas a casar”, entonces mi margen de maniobra se reduce.
Por eso, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos del Estado y de las políticas públicas. De su responsabilidad para tender ese “piso parejo” que permita a todas y todos —sin importar origen, género o región— aspirar a una vida distinta. Y aquí es donde entra el doloroso recuento de lo que se ha desmantelado en los últimos años.
Durante más de dos décadas, México construyó una política pública orientada precisamente a romper ese ciclo de pobreza heredada. Progresa, luego Oportunidades y más tarde Prospera, fue un programa emblemático, diseñado en 1997, que combinaba transferencias monetarias con corresponsabilidades muy claras: las niñas y niños debían asistir a la escuela y al centro de salud; las madres, responsables del hogar y del programa en la familia, debían llevar el control de salud y nutrición de todos sus integrantes. Las transferencias se daban a cambio de compromisos, y estaban dirigidas no solo a aliviar la pobreza, sino a dejarla atrás en el largo plazo. Los resultados fueron medidos, auditados, replicados incluso en otros países.
Lo mismo ocurrió con el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que garantizaba que niñas y niños pudieran tener alimentación, tutorías, actividades artísticas y deportivas, más allá del limitado horario escolar tradicional. Para quienes crecían en hogares sin libros, sin espacios tranquilos para estudiar, sin nadie que pudiera ayudarlos con las tareas, estas escuelas eran una tabla de salvación.
Ambos programas fueron desmantelados a partir de 2019, bajo una lógica que privilegió las transferencias monetarias sin condiciones, como si todos los hogares enfrentaran las mismas barreras. La eliminación de esos programas no ha sido sustituida por políticas equivalentes en diseño ni en impacto. No se trata solo de dinero: se trata de capacidades, de trayectorias, de oportunidades estructurales que el Estado dejó de garantizar.
Y eso se va a reflejar. No hoy, no mañana. Pero cuando se publique la siguiente encuesta de movilidad social en 2031 (se realizan cada seis años) empezaremos a ver las consecuencias. La generación que creció sin esos apoyos será evaluada por lo que pudo o no pudo alcanzar. Y tal vez entonces tengamos que preguntarnos por qué dejamos de apostar por políticas públicas que funcionaban. Gracias, Centro de Estudios Espinosa Yglesias por tu persistencia en iluminar el complicado trayecto hacia la igualdad en nuestro país.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgoberna dora de Yucatán


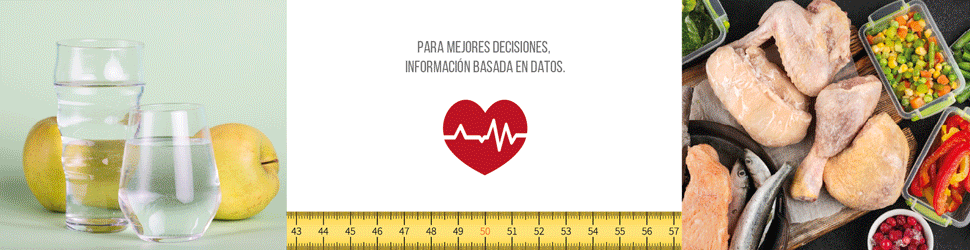
 https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión:
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: