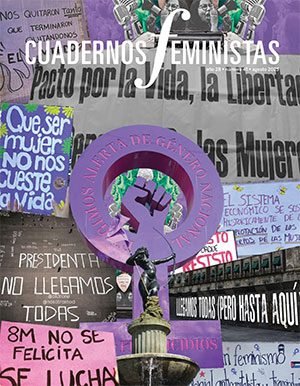- Ruta ADN Cuba fue dirigida por Alejandro Gil
- Un relato de Zuleica Romay entreteje una historia persona con los hallazgos científicos
Lisandra Fariñas
SemMéxico/SEMlac, La Habana, 4 de agosto, 2025.- La historia de una nación puede contarse desde sus gestas libertarias, sus documentos fundacionales, sus figuras ilustres. Pero también -y, sobre todo- puede rastrearse en la memoria íntima de las familias, en los relatos y silencios heredados y en los genes que corren de generación en generación.
Con ese enfoque, la serie documental Ruta ADN Cuba, dirigida por Alejandro Gil, y cuyo hilo conductor es la conversación que entabla cada persona entrevistada con la doctora Beatriz Marcheco Teruel, directora del Centro Nacional de Genética Médica, propone una travesía inédita hacia las raíces de la identidad nacional cubana.
En su segunda entrega, presentada el 31 de julio en el cine Charles Chaplin de La Habana, el protagonismo recayó en la investigadora y ensayista Zuleica Romay Guerra. Su historia personal, entretejida con hallazgos científicos sobre su linaje, revela mucho más que un relato individual: es un viaje que trasciende lo biográfico para convertirse en metáfora de un país.
La bisabuela que cambió todo
«En mi capítulo quería rendir homenaje a todas nuestras abuelas conocidas y no conocidas», expresó Romay Guerra durante la presentación del audiovisual. Su testimonio en la gran pantalla conduce al público a través de recuerdos familiares, búsquedas documentales y reflexiones sobre la identidad afrodescendiente en Cuba.
El relato gira en torno a Crecencia Santa Cruz, su bisabuela materna nacida en Macagua, un pueblo de la provincia de Matanzas a poco más de 100 kilómetros al este de la capital. Fue una zona de ingenios azucareros donde confluyeron africanos esclavizados y los llamados chinos culíes, trabajadores asiáticos que llegaron a la nación caribeña bajo contratos laborales forzados.
«Si Crecencia no hubiera hecho lo que hizo, quizás yo no estaría aquí», confiesa Romay frente a la cámara, aludiendo a aquellas genealogías negras donde el progreso se midió en saltos generacionales: posiblemente hija de esclavos, su bisabuela logró titularse como comadrona en 1924, tras tres años de estudios supervisados por la Universidad de La Habana.
El peso del silencio
Uno de los elementos más potentes del capítulo es la evocación del silencio como herencia. «En las familias negras hay un gran silencio en torno a la esclavitud», confiesa Romay.
En su opinión, la vida de Crecencia es también una historia de resiliencia poco contada: la de quienes, saliendo de contextos de pobreza extrema y sometimiento, abrieron caminos de dignidad para las generaciones futuras. Como ella, también sus otras abuelas, Elena y Herminia, son parte de esas mujeres que hicieron posible lo que Romay es hoy.
La entrevistada reconstruye esa historia desde fragmentos: una partida de defunción sin nombres de padres, fotografías familiares antiguas, una sospecha del origen esclavo de su bisabuela. «Muchas veces aquellos que sufrieron esclavitud solo son mirados desde el martirio. Pero también es importante visibilizar a quienes lograron hacer algo con sus vidas», reflexionó.
El capítulo se aleja de la victimización para reivindicar la fuerza, el orgullo y la capacidad de acción de esas mujeres. «Crecencia no es una víctima, es una mujer que transformó su destino», insistió Romay.
La genética como aliada
La serie -basada en investigaciones lideradas por la especialista en Genética Beatriz Marcheco Teruel – revela el ADN de Zuleica: 81 por ciento africano; 12,5 por ciento europeo; cuatro por ciento asiático y 1,2 por ciento amerindio; para cartografiar un pasado más amplio.
Su linaje materno traza una ruta desde el África oriental hasta el Caribe. «Justamente mujeres de la rama identificada en Romay, que apareció hace unos nueve mil años, estuvieron entre las trasladadas mediante la trata hacia el continente americano», explicó Marcheco Teruel.
Pero su información genética descubre otras sorpresas: un ancestro chino entre los años 1750-1840 y ese 1,2 por ciento de ADN amerindio cubano, que desafía el mito del exterminio indígena en Cuba y demuestra que hubo sobrevivientes al genocidio de la población nativa durante la conquista, dijo Marcheco Teruel.
«No es una identidad diluida, sino extendida en cuatro continentes. Tengo raíces en todas partes», reflexionó Romay Guerra.
La obra audiovisual parte de un estudio iniciado en 2011 por Marcheco Teruel, también presidenta de la Sociedad Cubana de Genética Humana, y sustentada en el análisis del genoma de cerca de 10.000 personas en la nación caribeña.
Datos ofrecidos en 2023 por la genetista durante el taller «Legado africano de la mujer cubana: lecciones aprendidas desde el estudio del Genoma Cubano«, dan cuenta de que el 39 por ciento de las cubanas y cubanos desciende de una mujer africana, y que casi uno de cada dos tiene, entre 270 y 500 años atrás, una antecesora materna de ese continente.
Los estudios revelan que mientras el 70,3 por ciento del ADN nuclear cubano es de origen europeo, el 20,2 por ciento es africano el 8,1 por ciento, amerindio y el 1,3 por ciento, asiático. Y que, específicamente en el linaje materno, el 35 por ciento de las personas descienden de mujeres amerindias y solo el 26 por ciento de europeas, lo que contrasta con la narrativa dominante sobre el pasado colonial.
Gracias a las técnicas modernas de análisis genómico ha sido posible reconstruir el mapa genético de Cuba, que confirma la diversidad real de su población: 105 de los 110 tonos de piel reconocidos internacionalmente están presentes en el país, sostuvo la experta.
Una narrativa para (re)conocer Cuba
Ruta ADN Cuba no solo recoge testimonios. Cada episodio es un ejercicio de microhistoria que, a través de sus protagonistas, construye un relato coral sobre la identidad cubana: Osvaldo Doimeadiós (actor), Silvio Rodríguez (cantautor), Mireya Luis (voleibolista), Zuleica Romay (investigadora), Roberto Diago (artista plástico) y Nelson Aboy (antropólogo).
El proyecto no solo se apoyó en una base científica tan precisa como el análisis del ADN, sino que integró también investigaciones sociológicas, trabajo de campo y la búsqueda de documentos históricos en archivos y parroquias -como partidas de bautismo o certificados de matrimonio- para reconstruir los linajes familiares. Así lo explicó el director Alejandro Gil, citado por el sitio digital Cubasí, quien destacó que cada historia fue armada con todo el rigor posible, combinando ciencia y memoria.
Producida por el ICAIC, el Centro Nacional de Genética Médica y el Ministerio de Cultura de Cuba, la serie se aleja de lo anecdótico para ofrecer una pregunta mayor: ¿quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí? «Es una manera de contar la historia de Cuba a través de las familias y mostrar la riqueza de su diversidad», insistió Romay Guerra.
Los cuatro capítulos restantes se proyectarán cada jueves, a las cinco de la tarde y con entrada libre, en la sala Charles Chaplin de la capital cubana, como parte del Noveno Festival de Cine de Verano.
SEM-SEMlac/lf


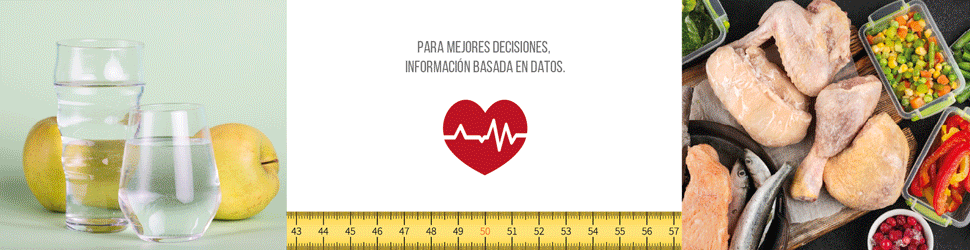
 https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión:
https://www.cepal.org
• Portada del sitio de la reunión: